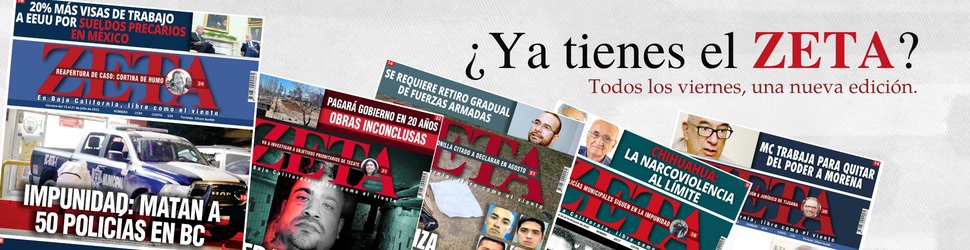“Siempre que haya ambigüedad en el texto, me siento cómodo como escritor, porque así yo mismo no tengo que resolverme muchas preguntas”, expresó el autor de “Lontananza”
Entre la ironía que lo caracteriza y la sensación de fracaso en sus personajes, el narrador mexicano David Toscana publicó en 2024 “Lontananza”, su único libro de cuentos, dado a conocer originalmente en 1997, reeditado ahora por la editorial Era.
David Toscana incursionó en la escena literaria de México en 1995, año en que publicó su primera novela, “Estación Tula”, en Joaquín Mortiz; luego dio a conocer su tan celebrado libro de cuento:
“‘Lontananza’ fue mi segundo libro, publicado en 1997, en Joaquín Mortiz, aquella bonita editorial que echamos de menos. Para mí era toda una hazaña porque claro que teníamos toda esta colección de los libros de Joaquín Mortiz, y de pronto darme cuenta que yo iba a publicar en ella, para mí fue muy emocionante. Primero fue ‘Estación Tula’ y luego ‘Lontananza’; en las dos, mi editor es un amigo que he tenido desde entonces y de toda la vida, Andrés Ramírez, con el que siempre he trabajado”, refirió a ZETA David Toscana, a propósito de su visita a México tras residir en Europa, para participar en distintos encuentros literarios, entre ellos la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) de este año.
— ¿Por qué decidiste incursionar en el cuento luego de iniciar publicando novela?
“Originalmente no lo decidí tal cual. ‘Lontananza’ comenzó con un reto de alguien que me dijo que no podía escribir una historia de cantina, porque yo no bebía en aquel entonces. Y yo le traté de demostrar que sí podía escribirla, que finalmente escribíamos sobre épocas que nunca vivimos, sobre países en los que no hemos estado, sobre planetas, sobre futuros que, por supuesto, no hemos vivido y que, por lo tanto, podía yo escribir alguna historia de cantina. La escribí, pero sentí que me faltaban más cosas que decir y entonces le metí otro cuento y le fui metiendo otros. Resulta que el cantinero estaba por ahí como un hilo conductor en todos ellos. Y yo me di cuenta que, aun cuando escribía cuento, tenía este espíritu de novelista, y por eso casi no he trabajado el cuento”.
Publicidad
EN LA CANTINA
Leer “Lontananza” es como entrar a una cantina con sus parroquianos diversos, pero sobre todo fracasados.
“Los parroquianos que ocupan las mesas del Lontananza son hombres doblados por la cotidianidad, que tal vez lo han perdido todo, excepto el impulso de soñar con ser los protagonistas de su existencia: el desempleado que quiere ser el centro de atención en la cantina; el amante despechado; el poeta sin imaginación en busca de historias ajenas; el empresario en quiebra con nuevas ocurrencias para salir a flote; el que está seguro de sacarse la lotería; el nostálgico que vuelve a su pueblo en busca de quien fue y, detrás de la barra, el cantinero Odilón, testigo de todos y a la vez personaje principal de su propia decadencia. Dibujados con precisión, una ironía fina y un corrosivo sentido del humor, cada uno de los seres que cruzan las puertas abatibles de esta cantina carga una tragedia que permanecerá en la memoria del lector”, de acuerdo con la edición de “Lontananza”.
De hecho, relató Toscana sobre el bar “Lontananza”, escenario real de Monterrey que inspiró su libro de cuentos:
“El bar ‘Lontananza’ existe en Monterrey, se le considera el bar más antiguo de los que todavía sobreviven, pero ya no está donde estaba antes. De niño yo pasaba por ahí y siempre veía: ‘Bar Lontananza’, y yo ni siquiera sabía qué significaba lontananza, pero la palabra me atraía mucho. Monterrey está dividido, como en todas las ciudades: hay un punto donde comienza el norte, sur, oriente y poniente. Y éste era justo la esquina donde estaba el ‘Lontananza’, en Aramberri y Juárez. Entonces, si te movías enfrente ya estabas en el norte o en el sur o en el este. Es un bar muy tradicional donde se juntaba mucho la gente de beisbol, sobre todo. Monterrey tenía antiguamente más tradición de beisbol que de futbol, entonces la decoración tradicional tiene que ver con beisbolistas. El bar de unos 15 años para acá lo cambiaron a tres locales más allá, es más pequeño, tiene menos encanto y donde estaba el bar hay un Oxxo, como símbolo de todas nuestras desgracias”, recreó al tiempo que explicó la atmósfera pueblerina que a veces permea en sus cuentos:
“Como un espejo de este bar, había en un pueblo de Nuevo León que se llama Villa de García, otro bar de ‘Lontananza’. Entonces, en la narración yo imagino un poquito los dos: el lector no alcanza a reconocer ni a uno ni a otro. A veces parece que el bar está en un pueblo pequeño, a veces parece que está en una ciudad. Y finalmente yo pensaba en uno que ya está también cerrado; desde que comencé a escribir ya no era más que la fachada que se le alcanzaban a leer las letras, pero pensaba sobre todo en el del pueblo”.
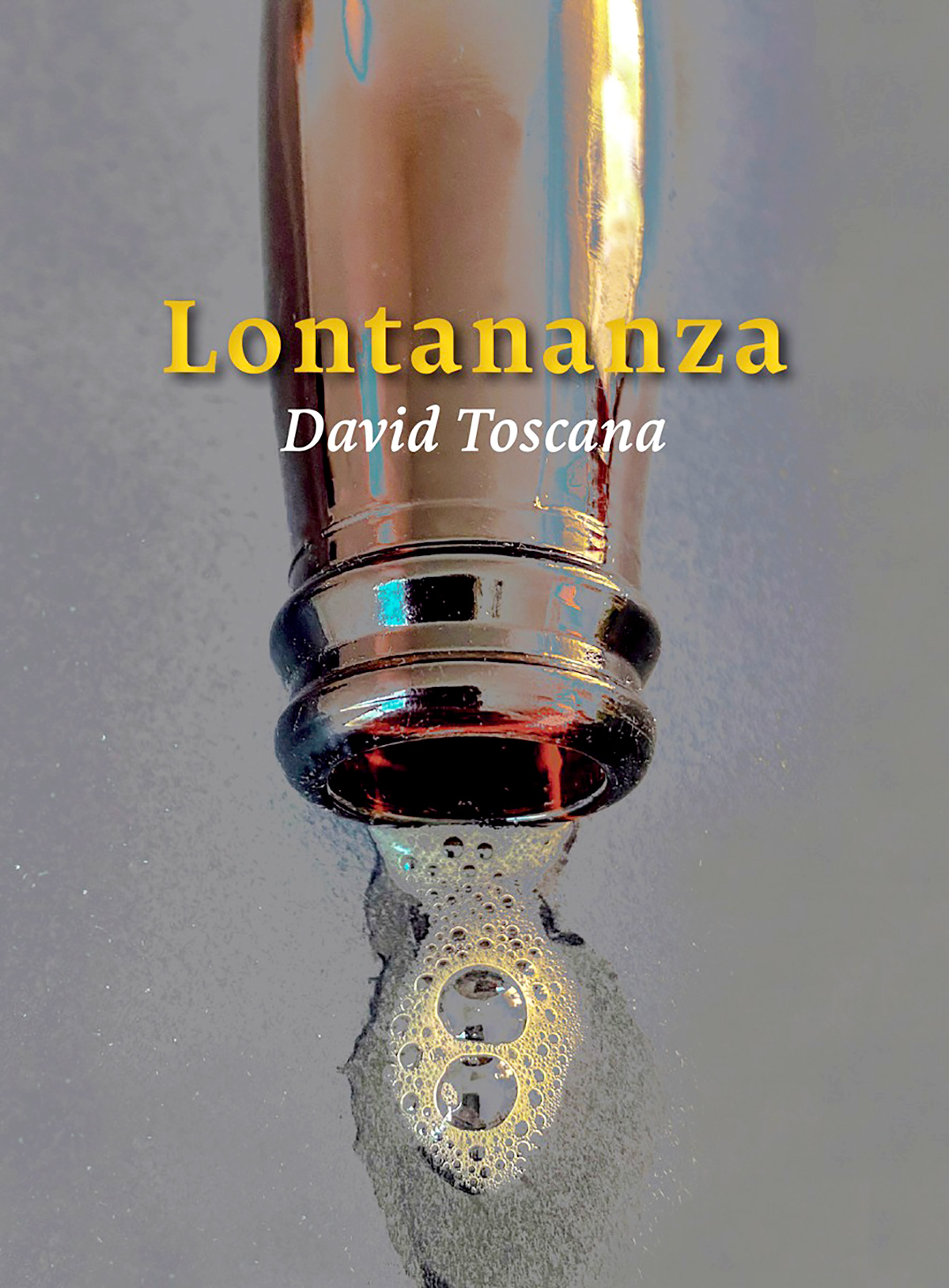
DEL “ERROR DE DICIEMBRE”A LA CELEBRACIÓN DEL FRACASO
En los cuentos como “Bienvenido a casa”, “El cacomixtle”, “Un poeta local”, “La Brocha Gorda”, “Millonarios”, “Derrumbes”, “El heredero”, “El nuevo” y “Verónica” contenidos en “Lontananza”, de la pluma irónica de David Toscana pulula el fracaso. De hecho, el narrador mexicano contó a ZETA que el libro fue escrito después del fatídico “error de diciembre” de 1994, al que le siguió la devaluación del peso mexicano y, por lo tanto, la crisis económica del país.
“El tema de ‘Lontananza’ tiene que ver con esos sueños que son mucho más elevados que las realidades. Es un libro que publiqué en el 97, pero lo comienzo a escribir en el 95 cuando llegó el ‘error de diciembre’, donde buena parte de nosotros estábamos acorralados, perdíamos el trabajo, perdíamos la casa, nos subían los intereses, nos endeudábamos y entonces había como esta sensación de sueños perdidos. Con ese espíritu fue que empezaron a salir los cuentos”.
— La sensación de fracaso de un escritor en un pueblo en el cuento “Un poeta local”, es muy emblemático no sólo de tu libro, sino de la atmósfera pueblerina…
“Los pueblos siempre han tenido sus poetas, incluso hay pueblos que tienen sus tertulias literarias y tienen mucha gracia, porque algunas que visité hace tiempo parecía que estabas en el pasado, porque leían sobre todo toda esta poesía rimada: el poeta local escribía este tipo de poesía, muchas veces se usaba el ‘Oh’, ‘Oh, patria mía’; hasta Alfonso Reyes la usa en el ‘Sol de Monterrey’. Creo que ya de los poetas nadie dice ‘Oh’. Se siente cierta antigüedad. Este poeta va a la ciudad, va a un taller literario y, como mucha gente que va a talleres literarios, dice ‘Ya soy escritor’. El libro tiene estos personajes que, en general, si les tuviéramos que poner una palabra, sería de fracaso, pero sería simplificarlos. O sea, hay que ver no sólo el fracaso, sino cómo tratan el fracaso. Al personaje Amaro lo echan del trabajo, pero él dice ‘Ésta es mi noche’, entonces hace una celebración de algo que es poco celebratorio”.
Entonces reconoció sobre la celebración del fracaso: “Creo que el padre literario de este libro es un cuento de Onetti que se llama ‘Bienvenido, Bob’, es el cuento más grande que hay sobre el fracaso”.
DEL CUENTO A LA NOVELA
David Toscana (Monterrey, 1961) es autor de “Estación Tula” (Joaquín Mortiz, 1995), “Historias de Lontananza” (Joaquín Mortiz, 1997), “Santa María del Circo” (Plaza & Janés, 1998), “Duelo por Miguel Pruneda” (Plaza & Janés, 2002), “Los puentes de Königsberg” (Alfaguara, 2009), “El último lector” (Alfaguara, 2010), “La ciudad que el diablo se llevó” (Alfaguara, 2012), “El ejército iluminado” (Alfaguara, 2013), “Evangelia” (Alfaguara, 2016), “Olegaroy” (Alfaguara, 2017) y “El peso de vivir en la tierra” (Alfaguara, 2022), título con el que ganó el V Premio de Novela Mario Vargas Llosa y el Premio Mazatlán de Literatura, ambos en 2023.
— ¿Por qué te fuiste decantando más por la novela?
“El cuento siempre se me queda corto, quisiera decir más cosas que las que puedo contar en un cuento. Como escritor me gustan las aventuras más extensas, me gusta investigar una época, tratar personajes, poderlos entrelazar, o sea, no tener así como dos, tres personajes, sino tener más personajes. Finalmente, soy más lector de novela más que de cuento. Y si como lector tengo esta inclinación, pues supongo que como escritor también”.
— A propósito del cuento y la novela, ¿cuál es tu idea de los géneros literarios?
“A veces nos gusta decir que no hay géneros literarios, pero sí los hay. El cuento tiene que ver con la extensión, el alcance, con la cantidad de personajes que se pueden involucrar y con la actitud que tenga un lector delante de él. Decía Poe que ‘el cuento tiene la ventaja de la unidad del efecto, porque en una misma sentada lo comienzas y lo terminas’. Yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué le vamos a llamar ventaja a eso? ¿Por qué no llamarle ventaja a leer algunos capítulos, estar meditándolos, volver mañana a la novela y terminarla en varios días o una semana? Y también es un efecto distinto, que no sé cuál sea mejor”.
“Decía Borges que a él no le interesaba la novela porque estaba llena de muchos ripios. Yo he escrito algún artículo contra esto diciéndole: ‘Sí, pero eso no es defecto de la novela, es defecto del novelista’. Decía Borges que para pasar de una escena a otra hay muchas palabras. Y no se tiene que hacer, aunque sí hay escritores que tienen un detective que recibe la llamada y dice ‘Voy para allá’. Y entonces el siguiente capítulo no es cuando llega, sino que: ‘se puso una corbata, un saco, decidió qué zapatos usar, bajó las escaleras, subió al auto, hasta la segunda arrancó, había mucho tráfico, un letrero’. Ahí sí le doy la razón a Borges: ¿De qué me sirve que me narren todo el trayecto del detective desde que recibe la llamada hasta la comisaría? Mejor: ‘Capítulo dos: Cuelga, llegó a la comisaría’; entonces ya no tenemos lo que tanto le molesta a Borges”.
Por otra parte, Toscana no se mostró partidario de la novela cinematográfica: “Creo que los novelistas deben saber que no están haciendo cine. Mucho novelista contemporáneo ve tanto cine que uno entra a la novela como si tuviera escenas de cine. Hay demasiada información que el lector no necesita y hay que tomar las palabras de Fuentes, que para mí son una gran enseñanza: ‘¿Qué debe decir la novela que no pueda decirse de otro modo?’. Es decir, cuál es el verdadero espacio de la novela, qué debe decir la novela y por lo tanto qué no debe decir. Yo creo que ahí es donde podemos darle gusto a Borges, decirle: ‘Mira, escribí una novela, pero de algún modo está emparentada con el cuento porque no pierde el tiempo en banalidades. Estamos siempre en la esencia, en la acción y en el pensamiento, en todo lo que debe decir la novela’”.

“MIS TEXTOS VAN EN ESTA CUERDA FLOJA ENTRE EL HUMOR Y LO PATÉTICO”
Con algunos guiños a su etapa de tallerista en Monterrey en la década de los 90 junto con algunos tertulianos como Eduardo Antonio Parra, la ironía recorre “Lontananza”: “El humor se tiene que dar por las situaciones y no por buscar el chiste, tener ciertos elementos, manejar la ironía”, sostuvo en la entrevista para este Semanario.
— ¿Qué efecto buscas lograr con el humor y la ironía en tu narrativa?
“No lo tengo muy claro, porque creo que no hay que tenerlo claro. Si lo tuvieras claro, como que ya programarías de manera anticipada, se volvería un poco acartonado el texto; como si dijera: ‘Yo quiero que el lector se ponga triste o feliz’. A mí me gusta la cuerda floja, sentir que hay un pasaje que puede ser triste, pero también nos podemos reír un poco de él. Entonces, siempre que haya ambigüedad en el texto, me siento cómodo como escritor, porque así yo mismo no tengo que resolverme muchas preguntas”.
“No quisiera de antemano pensar cómo lo va a leer el lector; tratar de obligarlo como si fuera cine donde tengo que poner una música de violines para que sepan que esto es triste; o para que tenga miedo haya una música que te anticipa una escena de miedo. Los escritores no tenemos música, pero sí tenemos un recurso que no me gusta usar, que es, por ejemplo, que el narrador diga: ‘Ah, en esos días me sentí tan triste por la pérdida’. Yo no voy a poner a mis personajes a expresar su estado de ánimo, sino vamos a sentir que estamos en esa cantina en la otra mesa, los estamos viendo y nos vamos haciendo ideas, sin que yo les tenga que explicar nada”.
Concluyó el narrador en su paso por México, antes de regresar a Europa: “El humor negro es parte inevitable de mi forma de escribir, por eso mis textos van en esta cuerda floja entre el humor y lo patético, o un humor patético”.