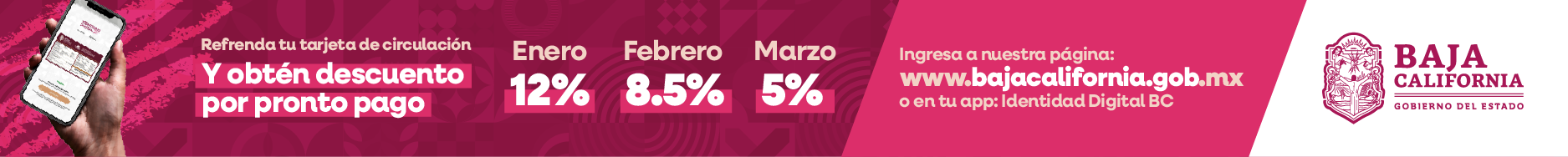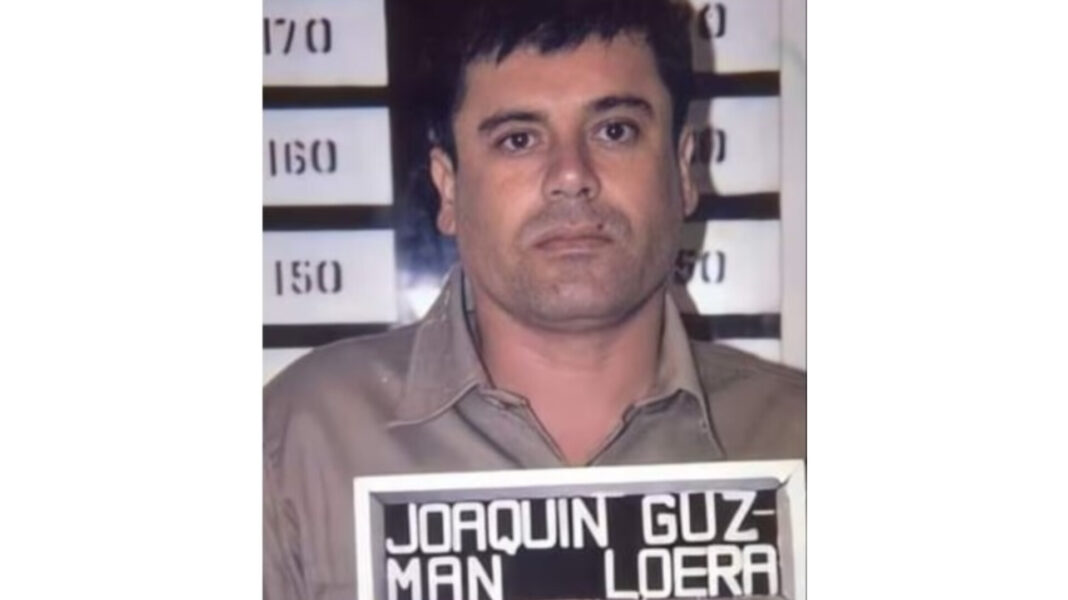El 19 de enero de 2001, México y el mundo despertaron ante una noticia que redefiniría la historia del crimen organizado y la justicia penal: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, se había esfumado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, en El Salto, Jalisco.
A 25 años de aquel suceso, la narrativa popular suele centrarse en la audacia de un hombre, pero la verdad jurídica contenida en miles de fojas revela una realidad más cruda: no fue un escape heróico, sino el desmoronamiento total de una institución que había sido entregada, peso a peso y amenaza tras amenaza, a la voluntad del Cártel de Sinaloa.
La fecha no solo marca el tiempo de su huida, sino el aniversario de una humillación técnica y moral para el Estado mexicano, que vio cómo uno de sus búnker más sofisticados era derrotado supuestamente por un carrito de lavandería y una red de complicidades denominada “La Hermandad”.
La decadencia de Puente Grande no ocurrió de la noche a la mañana. Tras el ingreso de Guzmán Loera en noviembre de 1995, procedente de Almoloya, el penal sufrió una metamorfosis silenciosa.
Aunque bajo la dirección inicial de Celina Oceguera Parra se mantuvo una férrea disciplina, la llegada de nuevos directores fue resquebrajando el sistema. Para 1999 la llegada de Leonardo Beltrán para un segundo periodo y el posterior nombramiento de Dámaso López Núñez como subdirector de seguridad marcaron el inicio del fin.
López Núñez, el Licenciado, no llegó solo; con él desembarcó un contingente de ex comandantes de la Policía Judicial de Sinaloa que rápidamente ocuparon puestos clave en el organigrama de vigilancia.
Publicidad
Este grupo, bautizado intramuros como Los Sinaloas o La Hermandad, estableció una nómina clandestina que corrompió a custodios, oficiales y directivos.

Los pagos, realizados a menudo en dólares y coordinados por los abogados de Guzmán, garantizaban privilegios que hoy parecen inverosímiles para una prisión de alta seguridad: teléfonos celulares, radios de radiocomunicación, botellas de coñac y tequila, y hasta servicios de prostitución que involucraban al propio personal femenino de la prisión.
Los internos privilegiados, que incluían a Jesús Héctor el “Güero” Palma Salazar y Arturo Martínez Herrera, el Texas, no solo consumían alimentos especiales traídos del exterior, sino que incluso ordenaban la decoración de sus pasillos con pintura comprada por ellos mismos.
La seguridad física fue saboteada con la misma eficiencia. El expediente judicial de la fuga detalla cómo los internos, con la complacencia de los guardias, utilizaban “cartoncitos” o servilletas para bloquear las cerraduras electromecánicas, permitiéndoles transitar libremente entre módulos.
El sofisticado sistema de cámaras de circuito cerrado, que debía ser el ojo vigilante del Estado, se convirtió en una herramienta de impunidad: se borraban cintas de fiestas navideñas y se dejaban de grabar eventos críticos bajo el pretexto de que el equipo no era nítido.
La tarde del 19 de enero de 2001, el ambiente en el penal era de mucha tensión. Una comitiva de alto nivel de la Ciudad de México había visitado las instalaciones, y Guzmán Loera estaba convencido de que su extradición a los Estados Unidos era inminente. Fue entonces cuando entró en acción la pieza más humilde pero efectiva del plan: Francisco Javier Camberos Rivera, alias el Chito, un electricista de mantenimiento que gozaba de la absoluta confianza de los mandos.
Según el testimonio de Camberos, él mismo tomó la iniciativa al ver la angustia del capo: “Si quieres irte de aquí es en este momento y yo te ayudo”, le dijo.
La logística fue de una simplicidad insultante. Camberos solicitó un carrito azul de plástico en la lavandería para recoger “desechos de mantenimiento”.
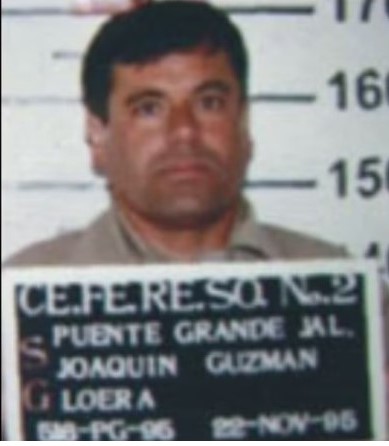
Presuntamente, en el cubículo médico del Módulo III, Guzmán Loera se introdujo en el contenedor y fue cubierto con ropa sucia, cobertores beige, tubos de lámparas y balastras.
El carrito, empujado por el Chito, atravesó el Diamante V-7 nivel C y cruzó varios pasillos frente a la mirada de custodios que, o estaban en la nómina, o simplemente no se atrevieron a cuestionar al empleado.
En la aduana de vehículos, el último filtro antes de la libertad, el comandante de apellido De Santiago realizó una revisión superficial por fuera de la unidad y dio la orden de “sale, sale”.
El capo famoso por la balacera del aeropuerto de Guadalajara del 24 de mayo de 1993 en la que murió el Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, entre otras personas, salía oculto en la cajuela de un automóvil Montecarlo, manejado por el electricista, cruzando la puerta principal sin que un solo disparo fuera efectuado.
La farsa continuó dentro del penal durante horas. A las 21:15, el custodio Ernesto Ramos Aguilar afirmó falsamente haber escuchado a Guzmán contestar “presente” en el pase de lista.
No fue sino hasta las 22:30 horas cuando el comandante Juan José Pérez Díaz entró a la estancia 307 para una reubicación y descubrió el engaño: bajo las cobijas de la cama de cemento no estaba el líder del Cártel de Sinaloa, sino dos almohadas alineadas verticalmente para simular la figura de un cuerpo dormido.
Confirmada la fuga, el Cefereso 2 se convirtió en una inmensa escena del crimen. La cacería interna resultó en el procesamiento de 62 personas. Sin embargo, la justicia se ensañó con los eslabones más bajos mientras los arquitectos del plan lograban, en muchos casos, evadir el peso total de la ley.
Francisco Javier Camberos Rivera, quien se entregó voluntariamente meses después alegando que actuó por “amistad y compasión”, recibió la condena más alta: 25 años de prisión.
Otros protagonistas también enfrentaron sentencias: Carlos Fernando Ochoa López, el asistente del subdirector que facilitó los movimientos tácticos, fue condenado a 19 años y seis meses por cohecho y evasión de preso.
El director Leonardo Beltrán Santana recibió una pena de 11 años y cuatro meses, recuperando su libertad en junio de 2010. Por su parte, el “Güero” Palma solo fue penalizado con dos años adicionales por cohecho.
El hombre que coordinaba la red desde la subdirección, Dámaso López Núñez, compadre del Chapo, vio su orden de aprehensión quedar pendiente por años, consolidando la percepción de que la red de protección llegaba más allá de los muros de concreto.
Veinticinco años después, el legado de la fuga de Puente Grande persiste como una advertencia sobre la porosidad del sistema penitenciario ante el poder económico del narcotráfico.
Guzmán Loera no solo recuperó su libertad aquella noche; inició un periodo de clandestinidad de trece años que lo llevó a consolidar un imperio global, transformando el relato de un carrito de lavandería en una leyenda negra que aún hoy, a un cuarto de siglo de distancia, sigue exponiendo las costuras rotas de la justicia en México.
Puente Grande, que alguna vez fue el búnker inexpugnable, quedó para la posteridad como el lugar donde el Estado perdió la llave de su propia casa, entregándosela al pasajero del carrito que nunca debió haber salido.
Desde luego que la del carrito de lavandería es la versión oficial y jurídica; sin embargo, se han establecido diversas hipótesis de cómo pudo haber escapado realmente, entre ellas la de que un día salió y no regresó; y otra, que cuando se efectuó el operativo por el anuncio de su fuga salió disfrazado como uno de los policías federales que entraron a buscarlo.
El “Chapo” Guzmán volvería burlarse del sistema carcelario de máxima seguridad el 11 de julio de 2015, al escapar por un túnel de 1.5 kilómetros del Cefereso 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero esa… es otra historia.
Y la prisión federal de Puente Grande, el Cefereso 2, fue desincorporada del sistema penitenciario nacional el 30 de septiembre de 2020, convirtiéndose posteriormente en el cuartel principal de la Guardia Nacional en Jalisco.