Previo a sus 80 años, el poeta, ensayista y narrador mexicano fue homenajeado por la Universidad Autónoma del Estado de México; en 2026, la Academia Mexicana de la Lengua también distinguirá al autor de “Vesperal”, su poemario más reciente, publicado en 2025 por Desliz Ediciones
Tijuanense o bajacaliforniano, peninsular y fronterizo de origen tapatío, Jorge Ruiz Dueñas es el poeta del mar, del desierto y de la Península de Baja California que va y viene de la Ciudad de México a Tijuana, o viceversa.
Rumbo a sus 80 años que cumplirá en 2026, Ruiz Dueñas concluye 2025 con la publicación de “Vesperal” (Desliz Ediciones, 2025), su poemario más reciente; además de haber sido reconocido durante el XI “Coloquio nacional diálogos con los autores. Jorge Ruiz Dueñas” por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México el pasado 12 de noviembre, las celebraciones por su octogésimo onomástico continuarán cuando la Academia Mexicana de la Lengua le rinda un homenaje el próximo año.
“Inicio yo el año de los homenajes. Normalmente se hace una especie de homenaje a académicos que han muerto, que se han ido, en fin; pero también se hace un acto a quienes cumplen 80, 85, 90. Bueno, pues el 7 de mayo me corresponde; va a ser un acto en el que va a hablar Adolfo Castañón, Silvia Molina y Diego Valadés. Ésa va a ser la primera ocasión en que tenga un acto, digamos, entre algunos amigos que lleguen a la Academia Mexicana de la Lengua y algunos académicos que quieran y puedan”, expresó a ZETA el poeta tijuanense que un día de mediados del Siglo XX vino de Guadalajara.
“MI PENSAMIENTO ESTÁ METIDO EN LA PENÍNSULA”
Publicidad
Jorge Ruiz Dueñas nació el 24 de abril de 1946, en Guadalajara, Jalisco; vivió su infancia y adolescencia entre Tijuana, Ensenada y San Diego, y su juventud en la Ciudad de México, al ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Mi padre fue Ramón Ruiz Peña, y mi madre, Rosa Dueñas. Mi madre tenía una intuición natural por la literatura; ella, a pesar de lo que pudiera creerse, no tenía una formación universitaria en Letras, pero era una lectora voraz, conocía prácticamente todos los narradores rusos, en particular Tolstói y Dostoyevski, me los iba acercando. Nikos Kazantzakis no faltaba en casa y otros autores diversos. Mi madre tenía mucho interés absolutamente por la narrativa, no por la poesía; mi padre sí tenía intereses en el ámbito poético, pero prácticamente mi madre en la literatura fue una autodidacta, pero con una visión muy profunda”.

— ¿En qué año llega a Tijuana o cuántos años tenía?
“A Tijuana llegué en el 52, debía haber tenido siete años. Hice la primaria en Tijuana. Inclusive, como anécdota, en aquel tiempo el país tenía dos calendarios escolares: un calendario A y un calendario B, eso quiere decir que el centro del país tenía un ritmo escolar y el resto del país tenía otro; en consecuencia, cuando llego, pues me agarra con el año escolar en medio y mi madre estaba buscando desesperadamente cómo hacer para que no perdiera el año, porque no habían hecho ese cálculo, tenían otros. El único lugar donde tuvieron la gentileza de recibirme fue en la colonia Libertad”.
“Yo debo decir que uno de mis grandes y mejores recuerdos de Tijuana es la colonia Libertad, yo era un pequeñito. Yo me adelanté como un par de años escolares: cuando llegué, yo ya sabía leer y escribir; entonces, pues me había saltado, no había tanto rigor, de suerte que cuando llegué con ellos –no sé si era tercero de primaria–, pero me llevaban como dos años en edad, me cuidaban. Yo siempre tengo un recuerdo muy especial de esa zona de la ciudad. Mis padres murieron aquí en Tijuana, mi casa está aquí y aun cuando esté fuera, mi pensamiento está metido en la Península”.
Entre 1960 y 1963, Jorge Ruiz Dueñas vivió en Ensenada, puerto bajacaliforniano en el que descubrió su vocación:
“Durante tres años, mi familia vivió en Ensenada; yo tendría aproximadamente 15 años y allí descubrí mi vocación de poeta”.
Fue en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando estudiaba la licenciatura en Derecho entre 1963 y 1967, donde conoció al poeta español exiliado en México León Felipe (Zamora, España, 11 de abril de 1884 – Ciudad de México, 18 de septiembre de 1968), uno de sus maestros que siempre reconoce.
EL PRIMER POEMARIO
Jorge Ruiz Dueñas inició su aventura en el periodismo cultural en la UNAM, oficio que lo condujo a hacer entrevistas con personajes de la cultura nacional, como León Felipe y José Luis Cuevas. En 1968 publica su primer poemario, “Espigas abiertas”, editado por Editorial Finisterre, precisamente con prólogo de León Felipe y viñetas de José Luis Cuevas.
— ¿Cómo escribió y publicó “Espigas abiertas” en el 68?
“El periodismo cultural es mi primera entrada formal al mundo cultural, sobre todo en 1966. Con Enrique Galván Ochoa hicimos en la Facultad de Derecho un periódico-revista que tuvo mucho éxito. Enrique, mayor que nosotros, nos condujo, y yo era responsable de las entrevistas. Yo tenía que hacer este trabajo. Mi primera entrevista fue a José Luis Cuevas y después a León Felipe. Allí fui invitado después a volver a verlo y llevar mis poemas. El tiempo que estuve con él un tanto como secretario particular, pues él fue mi primer formador, mi primer conductor literario y mi primer crítico, de alguna manera. Eso lleva a que me empuje a que publique, en 1968. José Luis Cuevas hizo las viñetas, nos habíamos hecho buenos amigos, aunque yo era muy jovencito”.
“‘Espigas abiertas’ fue un primer libro que nace en el 68. En realidad, es un libro que se hace en el 67. Había un estímulo para las editoriales, en este caso para Alejandro Finisterre que era mi editor, para integrarse a un programa que se llamaba ‘La olimpiada cultural’; en consecuencia, guardaron los libros para sellarlos como ‘68’ y sacarlos en esa ‘Olimpiada cultural’, cumplir con su cometido y, me imagino, con los apoyos que les habían dado. Y bueno, pues es el año de la muerte de León Felipe, en septiembre. Así que ése es un poco el origen”.

UN CANTO AL DESIERTO
Tras publicar “Tierra final” (Premio Nacional de Poesía Manuel Torre Iglesias, 1980; Federación Editorial Mexicana, 1980), “El pescador del sueño” (Universidad Autónoma Metropolitana, 1981) y “Tornaviaje” (Premià Editora, 1984), da a conocer “El desierto jubiloso” (Editorial Larva, 1995), el poemario insignia no sólo de la trayectoria de Jorge Ruiz Dueñas, sino de la Península de Baja California.
— ¿Cuál es el origen o por qué escribió “El desierto jubiloso”?
“‘El desierto jubiloso’ es un libro que sella más mi vocación hacia la Península. Yo precisamente por esas experiencias personales, por la vinculación con el descubrimiento de la vida a través de los paisajes, el desierto y el mar, y evidentemente la convivencia con mi padre, siempre quise hacer un canto a ese desierto. Es decir, yo estaba convencido, porque lo había vivido, de que el desierto no es estéril”.
“Para una gente del sur de nuestro país o de Sudamérica, estar en un desierto es pensar en ausencia de agua, falta de vegetación y ausencia de vida; a mí me consta que no era así, que había –en el sustrato de esa arena y de esas rocas, de esas piedras y de esa aparente sequedad como la que suele encontrarse en algunas zonas de los países del este del Mediterráneo– mucha vida, y bastaba una pequeña lluvia para que esto fuese real. Yo llegué a ver, por ejemplo, en el Valle de los Cirios, después de una lluvia cómo se poblaba de flores. En tres días, los cirios, que pueden llegar a 20, 25 metros de altura o quizás más, se llenan de pequeñas flores que pueden ser rosadas, blancas, amarillas; en los valles donde no había más que piedras, empezaba a haber flores, es decir, es la semilla dormida, es una simbología evidentemente sobre la vida y la muerte”.
“En consecuencia, yo tenía muchos deseos de hacer una especie de canto a ese desierto tan peculiar, esas presencias, y se combinaba con algunas experiencias que había tenido sobre todo en Guerrero Negro, donde conocí a una pareja de ancianos que vivían a la orilla del mar y que, dándose cuenta que de alguna manera el mar iba entrando en la bahía de Ojo de Liebre, siendo ya muy ancianos, dijeron: ‘Hay que prevenir’ y mudaron su cabaña, su casa. Todo esto tenía significado, tenía sentido, mensajes cifrados de la existencia. Y bueno, siempre tuve ese interés, pero no lo concretaba, no encontraba el tono, no encontraba la forma”.
UN ANTES Y DESPUÉS DE “EL DESIERTO JUBILOSO”
Al leer su obra poética completa, se percibe que sus poemarios desde “Tierra final” (Premio Nacional de Poesía Manuel Torre Iglesias, 1980; Federación Editorial Mexicana, 1980), “El pescador del sueño” (Universidad Autónoma Metropolitana, 1981), “Tornaviaje” (Premià Editora, 1984), hasta “El desierto jubiloso” (Editorial Larva, 1995) son más cercanos a la Península de Baja California, donde habitan el mar, el desierto, la flora y fauna de esta tierra.
De hecho, en 1993 Jorge Ruiz Dueñas fue incluido por Luis Cortés Bargalló en la antología “Baja California, piedra de serpiente. Prosa y poesía (Siglos XVII-XX)” con algunos fragmentos de “Tornaviaje”; todavía no publicaba obviamente “El desierto jubiloso”.
Sin alejarse nunca del mar en su obra, le siguieron “Guerrero negro” (Universidad Autónoma Metropolitana, 1996) y los poemarios con los que obtiene el Premio Xavier Villaurrutia 1997: “Habitaré tu nombre” (Editorial Aldus, 1997) y “Saravá” (Ediciones Sin Nombre/Juan Pablos Editor, 1997); posteriormente publicó “Las restricciones del cuerpo” (Ediciones Sin Nombre, 2009), “La esencia de las cosas” (Ediciones Sin Nombre, 2012), “Albamar y otros poemas del mar” (Ediciones Sin Nombre, 2013), “Diván de Estambul” (Ediciones Papeles Privados, 2015), “Kotoba” (Lapicero Rojo Editorial, 2020) y “Vesperal” (Desliz Ediciones, 2025). En 1998 publicó “Carta de rumbos. 1968-1998”, editada por la UNAM.
— Su obra en general parece que puede partirse en dos: antes y después de “El desierto jubiloso”. ¿Usted reconocería un parteaguas en su obra tras la publicación de “El desierto jubiloso”?
“Quizás no son divisiones tajantes porque no hay un hecho de mi vida que lo vea así. Por ejemplo, ‘Habitaré tu nombre’ tiene una vocación muy íntima y muy personal, pero ya en ‘Guerrero negro’, que es un libro previo, está presente el aspecto físico; pero no es Guerrero Negro el lugar, ‘Guerrero negro’ es mi hijo, es una metáfora también: el espacio físico y el espacio emocional, y ciertas luchas personalísimas de uno de mis hijos. En consecuencia -y está dedicado a él-, no son divisiones tajantes, sino que paulatinamente se van dando”.
“‘Saravá’ es una especie de punto, de paréntesis, porque el conocimiento del Amazonas y el conocimiento, sobre todo de los ritos afrobrasileños, me conmovió mucho, me hizo pensar en esa espiritualidad de las religiones africanas ancestrales y del hombre mismo, y lo sentí mi mayor proximidad al misterio de la vida; pero tienes razón, paulatinamente –no de manera tajante, insisto– va habiendo una separación”.
“Ya ‘La esencia de las cosas’ es un libro que intenta ver más y empiezo a ver más hacia dentro con los ojos volteados hacia mí mismo, se da también en ‘Albamar y otros poemas del mar’ porque es también cómo se ancla el recuerdo entre el Egeo y el Golfo de California y el Pacífico californiano”.
“En ‘Diván de Estambul’ yo tengo una cercanía muy marcada con dos espacios que pueden resultar exóticos: uno es Marruecos propiamente, y otro es Turquía. Mis primeros viajes a Grecia y a Turquía datan de 1969. En ‘Diván de Estambul’ hay una visión hacia la historia y hacia el pasado y hacia el hombre mismo. Pero, poco a poco, sí empiezan a hacerse visiones mucho más íntimas. Si tú ves ‘Las restricciones del cuerpo’, es un poema volteado hacia el cuerpo y el ánima. ‘La esencia de las cosas’ es un poema reflexivo y está recreando precisamente la idea de George Santayana”.
“Y bueno, cada vez los poemarios empiezan a ser más introspectivos, hasta el que espero publicar ya pronto, porque está terminado ya hace como cinco años, que es ‘Epitafios’, que muy probablemente sea mi último poemario”.
En cualquier caso, reconoció el vate mexicano: “Salvo ‘El desierto jubiloso’ –que fue pues una especie de milagro–, normalmente me quedo con los textos muchos años. Entonces, no creo que después de ‘Epitafios’ vaya a haber muchos años para esperar otro. A lo mejor hay algunas poesías sueltas, pero pienso en ‘Epitafios’ como mi último poemario; y sí es una reflexión que recoge voltear a ver hacia adentro, más espiritualmente, más hacia lo que ha sido la vida que hacia la exterioridad. Entonces, sí hay una primera parte de mi poesía que es la exterioridad, aunque tiene metáfora y simbolismo; y otra es de interioridad, que ve hacia adentro y que trata de plantearse preguntas que no tienen respuesta”.

“LA POESÍA ES TAMBIÉN UNA FORMA DE IRSE DESPIDIENDO”
El poemario más reciente de Jorge Ruiz Dueñas es “Vesperal”, editado en 2025 por Desliz Ediciones que dirige Rosina Conde.
— A propósito de la palabra vesperal, que hace referencia obviamente a la víspera de algo, al ocaso, y a propósito de la antesala también de sus 80 años, ¿por qué el título de “Vesperal”?
“Si bien hay varios valores semánticos dentro del Diccionario de la Lengua Española, la acepción de vesperal para mí es la tarde, el preludio del ocaso. No hay que dudar que el tiempo avanza y en mi caso me pareció que era una forma de reunir estos poemas. ‘Vesperal’ es el libro que antecede al que será mi último poemario, ‘Epitafios’. ‘Vesperal’ es ‘lo que está antes de’, es fundamentalmente el preámbulo del ocaso”.
— ¿Por qué la muerte deambula por “Vesperal”?
“La muerte es un tema que quería abordar. Es curioso, siempre decimos al mundo que los mexicanos nos reímos de la muerte, que nos divertimos, que hacemos juegos, que hacemos fiestas; yo creo que es todo lo contrario: yo creo que el mexicano, hombre y mujer, tiene terribles temores sobre la muerte de carácter religioso, intrínsecos, inclusive en términos prehispánicos, y después con la presencia del catolicismo también ese dudar de hacia dónde voy, si es que me voy a algún lado, eso es algo que se disfraza un poco, a mi parecer, en esas fiestas, en ese rito, pero que de alguna manera es algo universal. Los pueblos arios siempre honraron a sus muertos. Entonces, por ejemplo, festividades como esas que hay en el sureste de limpiar los huesos, implican un reconocimiento al pasado, a los ancestros y al origen, pero también es una forma de recordar que la finitud está signando la vida de todos”.
Antes de adelantar que por estos días se encuentra preparando su obra reunida en “Nueva carta de rumbos” y que próximamente también publicará sus “Epitafios”, el poeta finalizó a propósito de la muerte:
“Me parece que la muerte es un tema normal, pero que si vas a despedirte es porque vas a despedirte, porque vas a hacer los buenos recuerdos, vas a hablar de las cuestiones que fueron amargas, de qué te ha parecido este viaje, este tránsito por la existencia; y puede gustar o no gustar al lector, pero vamos, es de alguna suerte mi forma de irme despidiendo. Me parece que la poesía es también una forma de irse despidiendo lentamente de la vida”.








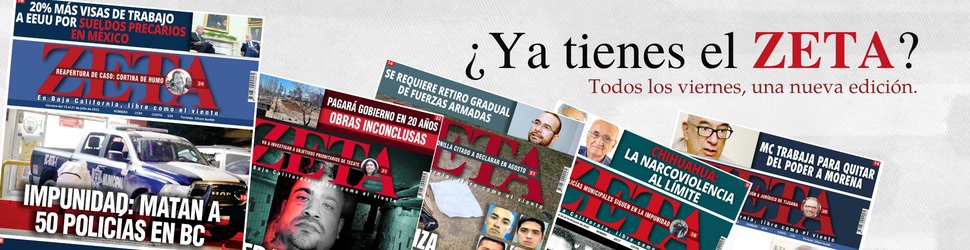


Concise and informative. I learned something new today.
I appreciate the real-world examples you included — they made the concept click.